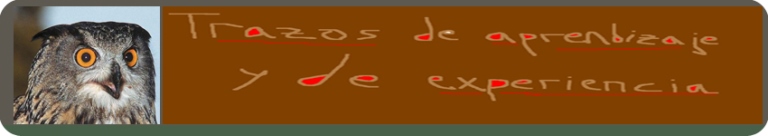"¡Que no, que no, que no nos representan!". Una y mil veces se ha repetido -yo el primero- este estribillo a lo largo de estos meses pasados. Y lo seguimos, y seguiremos, repitiendo. Por supuesto, se trata ante todo de un enunciado expresivo: en tanto que tal, pretende manifestar nuestra desaprobación hacia unos líderes políticos sedicentemente democráticos y representativos, que, sin embargo, optan por ponerse al servicio de los poderes sociales, en contra de los intereses de la mayoría de la ciudadanía.
Se trata, pues, ante todo de expresividad, y de emociones morales. Todo ello excelente, todo ello imprescindible para ser capaces de movilizarnos en contra de la injusticia. Me interesa, sin embargo, ahora, sin las urgencias de la movilización, detenerme un poco más a reflexionar acerca del significado real de la expresión. Y, sobre todo, claro, de sus implicaciones políticas, cuando es tomada en serio.
En efecto, dentro del Movimiento 15-M, no tod@s se han conformado con atribuir al enunciado "no nos representan" un significado esencialmente expresivo. Algun@s, por el contrario, han optado por tomárselo muy en serio: como un verdadero enunciado descriptivo, de una realidad, a partir de la cual habría que extraer conclusiones, políticas. Deseo, por ello, considerar más detenidamente ahora tal opción interpretativa y política, porque me parece preñada de consecuencias.
Dos son, me parece, las conclusiones políticas que se están intentando extraer de la idea de que "no nos representan":
1ª) Algun@s están proponiendo que una consecuencia lógica de la tesis de la crítica de la representatividad es la sustitución de ésta por otras formas de política estatal (de policy building, por emplear la -más precisa- expresión anglosajona). Se proponen varias: asamblearismo, democracia directa digital, etc. Ahora no son importantes los detalles de diseño institucional de cada una de ellas. Lo relevante, a nuestros efectos, es más bien lo que todas ellas comparten: la idea de que ha de ser el/la ciudadan@ mism@ quien tome en sus manos, directamente, la toma de decisiones políticas, al margen de (y en vez de) el Estado. (Obsérvese que, al menos en las versiones más radicales, no se trata tan sólo de mejorar, a través de técnicas participativas, los mecanismos que crean la representatividad, sino de eliminar esta.)
2ª) Otr@s, por su parte, están intentando extraer consecuencias de la crítica de la representatividad no -o no sólo- en la política del Estado, sino ya en la política de los movimientos sociales (la expresión anglosajona sería: politics). Desde este punto de vista, la idea es que el individuo no puede, o no debe, transmitir su representación a los movimientos, de manera que cada un@ sería dueño de su propia posición, única e individual, que sólo a través de su consentimiento puede legítimamente convertirse en una agregación colectiva, y en ningún otro caso. Se proclama, así, que "los sindicatos (o el sindicato X) no nos representan", "los partidos (o el partido Y) no nos representan", etc., atribuyendo un sentido fuerte de dichos enunciados: no sólo es que lo hagan mal, es que no está justificado que se arroguen mi representación, porque "yo no se la he conferido".
Es posible detectar fácilmente cuáles son las fuentes teóricas de las posiciones acabadas de exponer. Fuentes que se podrían sintetizar en dos nombres propios: Jean-Jacques Rousseau y John Locke. En efecto, de acuerdo con el primero, la soberanía no es delegable, sino que ha de ser ejercida directamente por toda la ciudadanía, al unísono. Por su parte, Locke venía a sostener que el origen del contrato social estriba en el libre consentimiento de los ciudadanos participantes en el mismo, y sólo en ello.
Precisamente, me parece que la identificación de estas fuentes filosófico-políticas de la tesis fuerte de que "no nos representan" (esto es: no deben representarnos) permite comprender cuál es su gran defecto: que obedece a una mistificación ideológica, de raigambre liberal. Y, en tanto que tal, no sólo es una conclusión muy defectuosa desde el punto de vista filosófico, sino, sobre todo (al menos, a mí aquí me interesa más esta vertiente práctica), profundamente equivocada desde la perspectiva política. Veámoslo.
Rousseau defendía, es cierto, que la soberanía no es delegable, que toda la ciudadanía de la república ha de ejercerla, conjuntamente (y el adverbio resulta aquí decisivo). Sin embargo, es sabido que ello no le condujo nunca -como hoy se pretendería deducir- hacia ninguna forma de anarquismo, ni siquiera de democratismo (al menos, en el sentido moderno de la expresión): antes al contrario, vino a sostener que la volonté générale era antes que nada una esencia metafísica, plasmación in actu de las condiciones del contrato social, que se expresaba aun si no todos los ciudadanos -los individuos reales- se acomodaban a la misma. Es decir, la teoría de la soberanía y de la "voluntad general" de Rousseau vale, ante todo, para intentar dotar de un fundamento trascendente al poder político: precisamente, de un fundamento no individualista. La soberanía, pues, de hecho se ejerce, en su modelo, completamente al margen -o, cuando menos, muy al margen- de las voluntades individuales.
Por su parte, Locke parte, en su justificación del régimen político liberal, de la idea de representación voluntaria (del contrato de Derecho privado): los individuos delegan en el soberano y éste sólo ejerce un poder legítimo en la medida en que se atenga a las condiciones de tal delegación. Aun cuando, de nuevo, tampoco nunca llegó a proponer lo que parecería la consecuencia lógica de esta idea, si fuese tomada como criterio efectivo de configuración válida de las comunidades políticas: nunca llegóa exigir que se pidiese consentimiento a cada sujeto, acerca de si quería o no formar parte de una comunidad política dada.
Tales parecen ser las ideas teóricas que subyacen a nuestros actuales individualistas antirrepresentativos. De ellas únicamente es posible decir, hablando en serio, que, si alguien hubiese pretendido alguna vez realizar con dichas ideas una descripción de la realidad política, habría que criticarle por emplear afirmaciones de hecho completamente falsas: nunca ha habido contrato social, nunca ha habido voluntad general, nunca ha habido consentimiento de los súbditos frente a los soberanos. Pero que, en realidad, nadie lo pretendió nunca (salvo ignorancia inexcusable, ¡a estas alturas!), ya que siempre fueron discursos para intentar justificar de forma convincente para el auditorio por qué había que obedecer a quien ejercía el poder. Es decir, discursos acerca de las razones de la legitimidad del poder político. Ni más ni menos: había que obedecer porque quienes gobernaban se podía presuponer que contaban con el apoyo de la mayoría, o de los mejores, o habían contado con él en el pasado, o contarían con él si se hiciera una consulta.
Desde luego, para quienes no comulgamos con la ideología liberal en cuanto a la legitimidad del poder político, todo lo anterior carece de importancia. Sabemos que todos los Estados y todos los sistemas políticos han sido creados a través de actos desnudos de poder (cuando no de violencia). Sabemos que no está abierto a decisión "libre" quién pertenece a qué comunidad política. Sabemos que jamás se ha consultado a los súbditos acerca de su consentimiento en ser gobernados a través de un determinado sistema político.
Y sabemos que, consiguientemente, la representación política constituye, antes que nada, una técnica de construcción de la legitimidad política: de la elucidación de las razones para obedecer al poder político. Razones que, como es obvio, van variando históricamente: de la representación de la comunidad que pretendían las poleis griegas a la representación de la voluntad divina de las monarquías bajo-medievales, renancentistas y barrocas, hasta llegar a la doctrina contemporánea de la "soberanía popular", hay, obviamente, una distancia inmensa.
Lo dicho no implica caer en el relativismo. Primero, porque cada forma de representación y de soberanía posee consecuencias institucionales, que son relevantes desde el punto de vista práctico: un gobernante que se dice representante "del pueblo" está obligado, para preservar la credibilidad de su discurso, a atender a cosas que hubiesen sido inimaginables para el rey "por la gracia de dios". Y, en segundo lugar, porque el hecho de que se trate de discursos. y de discursos históricamente variables, no quiere decir que todos sean iguales desde el punto de vista moral: hay razones para obedecer que, en términos morales, resultan más atendibles que otras.
No obstante, lo que sí que creo que cabe deducir de las anteriores clarificaciones conceptuales es que los discursos acerca de la representación no deberían ser tomados "en serio": esto es, como descripciones de la realidad política, pretendiendo extraer consecuencias prácticas inmediatas de tales pretendidas descripciones. Hacer esto es, en mi opinión, abocarse al ridículo. Porque, en realidad, ningún "pueblo" -tampoco el español- ha sido consultado nunca acerca de si quería o no ser eso, un pueblo; y si quería ser gobernado del modo en que lo es, o lo ha sido. Y no es necesario: en tanto que la ciudadanía sienta que existe una (aproximada) coherencia entre el discurso de la legitimidad ("el poder emana del pueblo") y las prácticas políticas que observa y soporta verá razones morales (además de las prácticas: el miedo a la coerción estatal) para obedecer al gobierno.
¿Y qué ocurre cuando tal percepción de coherencia tiende a disolverse? Tal parece ser, precisamente, la situación en nuestros días, en Europa (y en España): resulta palpable, como no lo era con anterioridad (no, cuando menos, con la misma evidencia), la servidumbre de los líderes políticos gobernantes hacia la oligarquía empresarial y financiera, así como su desprecio hacia los intereses y deseos de l@s ciudadan@s (todo el desprecio que les permite la necesidad de convencer a una mayoría de votantes de que les voten, o cuando menos se abstengan de votar).
De nuevo, he de recordar algo que ya he apuntado en alguna otra ocasión: contra lo que supone la ideología liberal acerca del Estado (y l@s ilus@s de la antirrepresentatividad), no existe en realidad la alternativa de abandonar ese receptáculo de poder -así lo ha calificado Anthony Giddens- que es la comunidad política: precisamente, porque los poderes existentes, el político en primer lugar, nos lo impiden. (Hablo, por supuesto, en términos colectivos: es casi siempre imposible -la secesión resulta siempre excepcional en la historia- abandonar una comunidad política, para constituir otra nueva.)
Entonces, ¿qué hacer? Verdaderamente, la única alternativa colectivamente existente (a la mera sumisión) es transformar el receptáculo: transformar el Estado. Transformarlo hasta el punto en que sus prácticas políticas resulten aceptables para nosotr@s, desde el punto de vista de su compatibilidad con aquella forma de representatividad, y de legitimidad, que nos resulten más aceptables.
Así, si creemos -supongamos- en la democracia y en la vigencia universal de los derechos humanos (es mi caso), entonces tenemos que luchar para transformar las prácticas políticas estatales hasta el punto de que parezcan las propias de un estado democrático (que respeta y atiende a la voluntad y a la sensibilidad moral de su ciudadanía) y garanticen un acceso efectivo a todos los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación. Entonces, diremos que sí que nos representan: por supuesto, no porque nadie nos haya consultado uno por uno, sino porque advertiremos la coherencia, entre relato de la legitimidad y praxis. Y tendremos razones para obedecer. Mas no en otro caso.
¿Cuál es el corolario práctico, político, de todo lo anterior? A mi entender, lo es la tesis siguiente: la afirmación de que "no nos representan" no debe ser entendida como una negación de que la representación política sea posible (¿e inevitable?), sino más bien como una crítica a la incoherencia entre las prácticas políticas realmente existentes y el discurso de la legitimidad, el que pretende aportarnos razones para obedecer al poder político. Y, por ello, no debería conducir a experimentos segregacionistas, basados en una visión individualista de la comunidad y de las prácticas políticas harto cuestionable, que pretendan poner en cuestión la existencia de práctiscas de poder por parte del Estado y/o por parte de los movimientos sociales. (Aquí, tanto "poder político" como "movimientos sociales" quiere decir: poderes heterónomos, que se imponen al individuo sin su consentimiento explícito caso por caso. El Estado puede legislar e imponer coercitivamente su voluntad a un individuo o grupo. Un movimiento social puede representar las reivindicaciones de un grupo y de sus individuos sin necesidad de consultarnos uno por uno, y caso por caso.)
Por el contrario, en tanto que crítica de la incoherencia de la praxis política (y, consiguientemente, de la legitimidad de la misma), afirmar "no nos representan" debe ser -además de una expresión de disgusto e indignación- un llamamiento a la desobediencia: una negación de que existan razones morales para obedecer a quien no es coherente con aquella representatividad que pretende que es la fuente de su legitimidad. Y, por consiguiente, si se es moralmente coherente, una razón fuerte en favor de la desobediencia. Mas no, claro está, una desobediencia puramente individual (la del objetor de conciencia -también posible, también respetable), sino una eminentemente política: colectivamente dirigida a forzar la transformación (a forzar la coherencia).
En efecto, si después de decir que "no nos representan", continuamos obedeciéndoles, si después de que hemos querido decir que no hay razón para obedecerles, porque no son coherentes con aquella representatividad que dicen ostentar, no somos nosotr@s, por nuestra parte, tampoco coherentes, entonces incurrimos en una evidente contradicción pragmática (Paul Grice habría dicho que violamos las máximas que deben regir cualquier conversación razonable), por lo que nuestra capacidad de comunicación -nuestra credibilidad- deviene problemática.
En mi opinión, por lo tanto, no hay término medio. "No nos representan" puede ser el inicio de la desobediencia, el llamamiento que induzca a ella, y que la explique y justifique; y que contribuya así, transformando las prácticas políticas, a hacer "real" la representatividad. O, en cualquier otro caso, será, desde el punto de vista político, mera cháchara (bullshit, en la más contundente traducción inglesa): tanto da si conduce a crear asambleas con ilusorias capacidades de sustitución del poder estatal, a rechazar la autoridad de cualquier movimiento social que no cuente con el propio consentimiento, para seguir sintiéndose "libre", o que se quede en pura expresión de enfado e indignación. Porque, en política, lo que no induce a la acción eficaz (vale decir: transformadora), no es nada. O, peor todavía: es engaño, ideológico.
Y, aquí y ahora, el hacer más eficaz, para la transformación, parece ser la desobediencia: hay, desde luego, razones morales; y las hay también, como he intentado argumentar en otra ocasión, prácticas. ¿"No nos representan"? Pues, entonces, habrá que pensar en desobedecerles, ¿no?, y obligarles a cambiar.
Se trata, pues, ante todo de expresividad, y de emociones morales. Todo ello excelente, todo ello imprescindible para ser capaces de movilizarnos en contra de la injusticia. Me interesa, sin embargo, ahora, sin las urgencias de la movilización, detenerme un poco más a reflexionar acerca del significado real de la expresión. Y, sobre todo, claro, de sus implicaciones políticas, cuando es tomada en serio.
En efecto, dentro del Movimiento 15-M, no tod@s se han conformado con atribuir al enunciado "no nos representan" un significado esencialmente expresivo. Algun@s, por el contrario, han optado por tomárselo muy en serio: como un verdadero enunciado descriptivo, de una realidad, a partir de la cual habría que extraer conclusiones, políticas. Deseo, por ello, considerar más detenidamente ahora tal opción interpretativa y política, porque me parece preñada de consecuencias.
Dos son, me parece, las conclusiones políticas que se están intentando extraer de la idea de que "no nos representan":
1ª) Algun@s están proponiendo que una consecuencia lógica de la tesis de la crítica de la representatividad es la sustitución de ésta por otras formas de política estatal (de policy building, por emplear la -más precisa- expresión anglosajona). Se proponen varias: asamblearismo, democracia directa digital, etc. Ahora no son importantes los detalles de diseño institucional de cada una de ellas. Lo relevante, a nuestros efectos, es más bien lo que todas ellas comparten: la idea de que ha de ser el/la ciudadan@ mism@ quien tome en sus manos, directamente, la toma de decisiones políticas, al margen de (y en vez de) el Estado. (Obsérvese que, al menos en las versiones más radicales, no se trata tan sólo de mejorar, a través de técnicas participativas, los mecanismos que crean la representatividad, sino de eliminar esta.)
2ª) Otr@s, por su parte, están intentando extraer consecuencias de la crítica de la representatividad no -o no sólo- en la política del Estado, sino ya en la política de los movimientos sociales (la expresión anglosajona sería: politics). Desde este punto de vista, la idea es que el individuo no puede, o no debe, transmitir su representación a los movimientos, de manera que cada un@ sería dueño de su propia posición, única e individual, que sólo a través de su consentimiento puede legítimamente convertirse en una agregación colectiva, y en ningún otro caso. Se proclama, así, que "los sindicatos (o el sindicato X) no nos representan", "los partidos (o el partido Y) no nos representan", etc., atribuyendo un sentido fuerte de dichos enunciados: no sólo es que lo hagan mal, es que no está justificado que se arroguen mi representación, porque "yo no se la he conferido".
Es posible detectar fácilmente cuáles son las fuentes teóricas de las posiciones acabadas de exponer. Fuentes que se podrían sintetizar en dos nombres propios: Jean-Jacques Rousseau y John Locke. En efecto, de acuerdo con el primero, la soberanía no es delegable, sino que ha de ser ejercida directamente por toda la ciudadanía, al unísono. Por su parte, Locke venía a sostener que el origen del contrato social estriba en el libre consentimiento de los ciudadanos participantes en el mismo, y sólo en ello.
Precisamente, me parece que la identificación de estas fuentes filosófico-políticas de la tesis fuerte de que "no nos representan" (esto es: no deben representarnos) permite comprender cuál es su gran defecto: que obedece a una mistificación ideológica, de raigambre liberal. Y, en tanto que tal, no sólo es una conclusión muy defectuosa desde el punto de vista filosófico, sino, sobre todo (al menos, a mí aquí me interesa más esta vertiente práctica), profundamente equivocada desde la perspectiva política. Veámoslo.
Rousseau defendía, es cierto, que la soberanía no es delegable, que toda la ciudadanía de la república ha de ejercerla, conjuntamente (y el adverbio resulta aquí decisivo). Sin embargo, es sabido que ello no le condujo nunca -como hoy se pretendería deducir- hacia ninguna forma de anarquismo, ni siquiera de democratismo (al menos, en el sentido moderno de la expresión): antes al contrario, vino a sostener que la volonté générale era antes que nada una esencia metafísica, plasmación in actu de las condiciones del contrato social, que se expresaba aun si no todos los ciudadanos -los individuos reales- se acomodaban a la misma. Es decir, la teoría de la soberanía y de la "voluntad general" de Rousseau vale, ante todo, para intentar dotar de un fundamento trascendente al poder político: precisamente, de un fundamento no individualista. La soberanía, pues, de hecho se ejerce, en su modelo, completamente al margen -o, cuando menos, muy al margen- de las voluntades individuales.
Por su parte, Locke parte, en su justificación del régimen político liberal, de la idea de representación voluntaria (del contrato de Derecho privado): los individuos delegan en el soberano y éste sólo ejerce un poder legítimo en la medida en que se atenga a las condiciones de tal delegación. Aun cuando, de nuevo, tampoco nunca llegó a proponer lo que parecería la consecuencia lógica de esta idea, si fuese tomada como criterio efectivo de configuración válida de las comunidades políticas: nunca llegóa exigir que se pidiese consentimiento a cada sujeto, acerca de si quería o no formar parte de una comunidad política dada.
Tales parecen ser las ideas teóricas que subyacen a nuestros actuales individualistas antirrepresentativos. De ellas únicamente es posible decir, hablando en serio, que, si alguien hubiese pretendido alguna vez realizar con dichas ideas una descripción de la realidad política, habría que criticarle por emplear afirmaciones de hecho completamente falsas: nunca ha habido contrato social, nunca ha habido voluntad general, nunca ha habido consentimiento de los súbditos frente a los soberanos. Pero que, en realidad, nadie lo pretendió nunca (salvo ignorancia inexcusable, ¡a estas alturas!), ya que siempre fueron discursos para intentar justificar de forma convincente para el auditorio por qué había que obedecer a quien ejercía el poder. Es decir, discursos acerca de las razones de la legitimidad del poder político. Ni más ni menos: había que obedecer porque quienes gobernaban se podía presuponer que contaban con el apoyo de la mayoría, o de los mejores, o habían contado con él en el pasado, o contarían con él si se hiciera una consulta.
Desde luego, para quienes no comulgamos con la ideología liberal en cuanto a la legitimidad del poder político, todo lo anterior carece de importancia. Sabemos que todos los Estados y todos los sistemas políticos han sido creados a través de actos desnudos de poder (cuando no de violencia). Sabemos que no está abierto a decisión "libre" quién pertenece a qué comunidad política. Sabemos que jamás se ha consultado a los súbditos acerca de su consentimiento en ser gobernados a través de un determinado sistema político.
Y sabemos que, consiguientemente, la representación política constituye, antes que nada, una técnica de construcción de la legitimidad política: de la elucidación de las razones para obedecer al poder político. Razones que, como es obvio, van variando históricamente: de la representación de la comunidad que pretendían las poleis griegas a la representación de la voluntad divina de las monarquías bajo-medievales, renancentistas y barrocas, hasta llegar a la doctrina contemporánea de la "soberanía popular", hay, obviamente, una distancia inmensa.
Lo dicho no implica caer en el relativismo. Primero, porque cada forma de representación y de soberanía posee consecuencias institucionales, que son relevantes desde el punto de vista práctico: un gobernante que se dice representante "del pueblo" está obligado, para preservar la credibilidad de su discurso, a atender a cosas que hubiesen sido inimaginables para el rey "por la gracia de dios". Y, en segundo lugar, porque el hecho de que se trate de discursos. y de discursos históricamente variables, no quiere decir que todos sean iguales desde el punto de vista moral: hay razones para obedecer que, en términos morales, resultan más atendibles que otras.
No obstante, lo que sí que creo que cabe deducir de las anteriores clarificaciones conceptuales es que los discursos acerca de la representación no deberían ser tomados "en serio": esto es, como descripciones de la realidad política, pretendiendo extraer consecuencias prácticas inmediatas de tales pretendidas descripciones. Hacer esto es, en mi opinión, abocarse al ridículo. Porque, en realidad, ningún "pueblo" -tampoco el español- ha sido consultado nunca acerca de si quería o no ser eso, un pueblo; y si quería ser gobernado del modo en que lo es, o lo ha sido. Y no es necesario: en tanto que la ciudadanía sienta que existe una (aproximada) coherencia entre el discurso de la legitimidad ("el poder emana del pueblo") y las prácticas políticas que observa y soporta verá razones morales (además de las prácticas: el miedo a la coerción estatal) para obedecer al gobierno.
¿Y qué ocurre cuando tal percepción de coherencia tiende a disolverse? Tal parece ser, precisamente, la situación en nuestros días, en Europa (y en España): resulta palpable, como no lo era con anterioridad (no, cuando menos, con la misma evidencia), la servidumbre de los líderes políticos gobernantes hacia la oligarquía empresarial y financiera, así como su desprecio hacia los intereses y deseos de l@s ciudadan@s (todo el desprecio que les permite la necesidad de convencer a una mayoría de votantes de que les voten, o cuando menos se abstengan de votar).
De nuevo, he de recordar algo que ya he apuntado en alguna otra ocasión: contra lo que supone la ideología liberal acerca del Estado (y l@s ilus@s de la antirrepresentatividad), no existe en realidad la alternativa de abandonar ese receptáculo de poder -así lo ha calificado Anthony Giddens- que es la comunidad política: precisamente, porque los poderes existentes, el político en primer lugar, nos lo impiden. (Hablo, por supuesto, en términos colectivos: es casi siempre imposible -la secesión resulta siempre excepcional en la historia- abandonar una comunidad política, para constituir otra nueva.)
Entonces, ¿qué hacer? Verdaderamente, la única alternativa colectivamente existente (a la mera sumisión) es transformar el receptáculo: transformar el Estado. Transformarlo hasta el punto en que sus prácticas políticas resulten aceptables para nosotr@s, desde el punto de vista de su compatibilidad con aquella forma de representatividad, y de legitimidad, que nos resulten más aceptables.
Así, si creemos -supongamos- en la democracia y en la vigencia universal de los derechos humanos (es mi caso), entonces tenemos que luchar para transformar las prácticas políticas estatales hasta el punto de que parezcan las propias de un estado democrático (que respeta y atiende a la voluntad y a la sensibilidad moral de su ciudadanía) y garanticen un acceso efectivo a todos los derechos humanos para todas las personas, sin discriminación. Entonces, diremos que sí que nos representan: por supuesto, no porque nadie nos haya consultado uno por uno, sino porque advertiremos la coherencia, entre relato de la legitimidad y praxis. Y tendremos razones para obedecer. Mas no en otro caso.
¿Cuál es el corolario práctico, político, de todo lo anterior? A mi entender, lo es la tesis siguiente: la afirmación de que "no nos representan" no debe ser entendida como una negación de que la representación política sea posible (¿e inevitable?), sino más bien como una crítica a la incoherencia entre las prácticas políticas realmente existentes y el discurso de la legitimidad, el que pretende aportarnos razones para obedecer al poder político. Y, por ello, no debería conducir a experimentos segregacionistas, basados en una visión individualista de la comunidad y de las prácticas políticas harto cuestionable, que pretendan poner en cuestión la existencia de práctiscas de poder por parte del Estado y/o por parte de los movimientos sociales. (Aquí, tanto "poder político" como "movimientos sociales" quiere decir: poderes heterónomos, que se imponen al individuo sin su consentimiento explícito caso por caso. El Estado puede legislar e imponer coercitivamente su voluntad a un individuo o grupo. Un movimiento social puede representar las reivindicaciones de un grupo y de sus individuos sin necesidad de consultarnos uno por uno, y caso por caso.)
Por el contrario, en tanto que crítica de la incoherencia de la praxis política (y, consiguientemente, de la legitimidad de la misma), afirmar "no nos representan" debe ser -además de una expresión de disgusto e indignación- un llamamiento a la desobediencia: una negación de que existan razones morales para obedecer a quien no es coherente con aquella representatividad que pretende que es la fuente de su legitimidad. Y, por consiguiente, si se es moralmente coherente, una razón fuerte en favor de la desobediencia. Mas no, claro está, una desobediencia puramente individual (la del objetor de conciencia -también posible, también respetable), sino una eminentemente política: colectivamente dirigida a forzar la transformación (a forzar la coherencia).
En efecto, si después de decir que "no nos representan", continuamos obedeciéndoles, si después de que hemos querido decir que no hay razón para obedecerles, porque no son coherentes con aquella representatividad que dicen ostentar, no somos nosotr@s, por nuestra parte, tampoco coherentes, entonces incurrimos en una evidente contradicción pragmática (Paul Grice habría dicho que violamos las máximas que deben regir cualquier conversación razonable), por lo que nuestra capacidad de comunicación -nuestra credibilidad- deviene problemática.
En mi opinión, por lo tanto, no hay término medio. "No nos representan" puede ser el inicio de la desobediencia, el llamamiento que induzca a ella, y que la explique y justifique; y que contribuya así, transformando las prácticas políticas, a hacer "real" la representatividad. O, en cualquier otro caso, será, desde el punto de vista político, mera cháchara (bullshit, en la más contundente traducción inglesa): tanto da si conduce a crear asambleas con ilusorias capacidades de sustitución del poder estatal, a rechazar la autoridad de cualquier movimiento social que no cuente con el propio consentimiento, para seguir sintiéndose "libre", o que se quede en pura expresión de enfado e indignación. Porque, en política, lo que no induce a la acción eficaz (vale decir: transformadora), no es nada. O, peor todavía: es engaño, ideológico.
Y, aquí y ahora, el hacer más eficaz, para la transformación, parece ser la desobediencia: hay, desde luego, razones morales; y las hay también, como he intentado argumentar en otra ocasión, prácticas. ¿"No nos representan"? Pues, entonces, habrá que pensar en desobedecerles, ¿no?, y obligarles a cambiar.