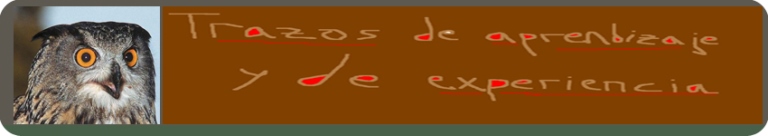El/la espectador(a) de las varias películas que Martin Scorsese ha realizado sobre ambientes mafiosos (Mean streets -1973- y, sobre todo, Goodfellas -1990- y Casino -1995) ya conoce, a estas alturas, cuáles son los tópicos, tanto temáticos como formales, con los que puede encontrarse en estas películas, puesto que los mismos se vienen repitiendo -en mayor o menor medida- en todas ellas: predominio del montaje, capaz de hacer vivir al espectador (complementado por el empleo de la música extradiegética con este mismo fin) las emociones y sensaciones que experimentan los protagonismos, desestructuración temporal de la historia narrada, con constantes idas y venidas adelante y atrás en el tiempo, personajes desmesurados, que acaban cayendo, víctimas de su propia hybris, violencia seca, negación explícita (a diferencia, por ejemplo, de lo que hizo Francis Ford Coppola, en las tres partes de The Godfather) de cualquier forma de romantización de la experiencia mafiosa,...
En este sentido, The Irishman es fiel continuadora de estas convenciones que Scorsese ha ido construyendo a lo largo de toda su carrera. Y, sin embargo, qué duda cabe, algo ha cambiado. Algo que muy probablemente tiene que ver con la edad: con la edad del director y de los actores protagonistas de la película (todos ellos septuagenarios), pero también con la edad de los personajes; con la perspectiva temporal desde la que la historia es narrada. Que resulta ser la de una persona vieja, retirada, al final de su vida, solitario, abandonado. Derrotado (como tantos otros personajes mafiosos de las películas del director), pero ahora no (o no solo) por sus propios excesos, sino también -y sobre todo- por la incapacidad del personaje para reconocer a tiempo los valores humanos más importantes. Por haberse dejado arrastrar por las demandas de la organización criminal a la que pertenecía (las demandas del poder, en suma) y no haber sabido respetar unas normas de decencia elemental (respetar la amistad, ser fiel a los tuyos), que aun para un mafioso -un ser humano, al fin y al cabo- han de regir. Y que, cuando no rigen, conllevan a la fuerza luctuosas consecuencias.
Así, The Irishman viene a escenificar la cara más oculta, por menos espectacular, de esa desmesurada trama escenificada (un tanto operística en sus apariencias: eso lo vio muy bien Coppola) en la que transcurren las vidas de quienes, en tanto que miembros de la organización criminal mafiosa, pretenden dar la espalda a las realidades de la vida social para dejarse guiar exclusivamente por las reglas de su subcultura criminal. Viene a escenificar, en suma, cómo esta opción de dar la espalda a la sociedad nunca puede funcionar: porque el mafioso es también un ser humano, con familia, aspiraciones afectivas, necesidades emocionales y de interacción social. Porque, en suma, diga lo que diga el código mafioso, todo aquello que haga acabará por recaer sobre su identidad, por afectarla.
Es lo que descubrirá, al final, ese Frank Sheeran (Robert de Niro) abandonado y solo, viejo y derrotado, que narra la historia que le condujo hasta allí, desde la asoladora perspectiva que le proporciona la conciencia de cuál ha sido su final. Una tragedia, pues, con anagnórisis: una trascendencia moral de la historia narrada que hasta ahora Scorsese no había querido proporcionarnos en sus retratos de mafiosos caídos (pero nunca arrepentidos) y que, en cambio, ahora cobra toda su relevancia.
(De este modo, The Irishman podría ser considerada, dentro de la larga tradición del cine norteamericano de temática mafiosa y gangsteril, como la contraparte -moralista- del retrato tan humano -pero más sociológico y psicológico- que la serie The Sopranos hacía igualmente de los miembros de la vieja organización criminal.)