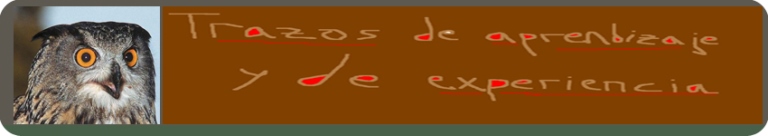"(…) en la medida en que en el mundo orgánico se debilita y oscurece la
reflexión hace su aparición la gracia cada vez más radiante y soberana. Pero (…)
de modo análogo se presenta de nuevo la gracia cuando el conocimiento ha pasado
por el infinito; de manera que se manifiesta con la máxima pureza al mismo
tiempo en la estructura corporal humana que carece de toda inocencia y en la
que posee una conciencia infinita, esto es, en el títere y en el dios."
Esto es: la "gracia" ("die Grazie") se concentraría en los cuerpos sin mente -en el títere- o en la mente omnisciente, omnipresente y omnipotente, del dios. Pero, por contra, en el caso del ser vivo (y, señaladamente, Von Kleist está refiriéndose de modo paradigmático al ser humano -en el pensamiento humanista del tiempo, la cesura entre humanidad y animalidad, usual en el pensamiento clásico europeo, sigue persistentemente presente), tal gracia tendría serias dificultades para habitarle. Para manifestarse y alcanzar cotas de excelencia allí donde existe una mente normal (limitada, por consiguiente) que, por regla general, guía los movimientos, la conducta de un cuerpo.
La consciencia, por lo tanto, en la medida en la que resulta ser una manifestación (más exactamente: un elenco de manifestaciones, diversas, aunque con un "aire de familia" común) de la mente (de la mente realmente existente: es decir, de una mente con capacidad de percepción, memoria, pensamiento y motivación que son limitadas), y en tanto que tiene la propiedad de volver intencionales las conductas del cuerpo al que guía (y de convertir, así, tales conductas en -eventos interpretables como- acciones), constituiría en verdad un auténtico obstáculo a la posibilidad de que un acto alcance la excelencia.
Y ello, hay que colegir, en virtud del hecho mismo de su limitación: un cuerpo que, cual títere, se mueve y se comporta de manera completamente inconsciente, guiado "desde fuera" (es de suponer -en la mentalidad de Von Kleist- que por la omnisciente y omnipotente mente divina), operaría con plena "espontaneidad". Y, por ello, con absoluta adecuación a las circunstancias externas: a las características (tanto materiales como "morales": culturales, valorativas, propiamente éticas,...) de la realidad dentro de la que se mueve y actúa, y sobre la que actúa también, para transformarla.
En cambio, en el caso del cuerpo guiado por una mente consciente, sí, pero limitada, nada garantizaría la persistencia de tal relación de adecuación. Pues, en efecto, cabe en este caso siempre la posibilidad (una posibilidad que tanto la experiencia propia como la evidencia empírica científicamente verificada nos indican que se actualiza de modo no infrecuente) de que la información con la que opera tal mente (que procederá de la percepción o de la memoria) resulte insuficiente o errónea. De que la información relevante, aun si es correcta y bastante, sea empleada equivocadamente, en razonamientos confusos o falaces. O, en fin, de que, a pesar de su razonamiento impecable, se produzca alguna suerte de cortocircuito entre el raciocinio y la subsiguiente motivación de la acción, o entre ésta y la conducta efectivamente realizada.
Ocurriría, pues, en suma que la mente consciente operaría como una suerte de obstáculo, de interferencia (en virtud de las limitaciones, perceptivas, cognitivas, emocionales y motivacionales) que dificulta la interacción entre aquello que dota de un sentido trascendente a las acciones y la forma que adopta la realización material de las mismas. Como un ruido que vuelve la comunicación, entre trascendencia y materialidad, más improbable: que reduce las probabilidades de que el cuerpo sea capaz de incorporar efectivamente a su conducta aquella información que resulta apropiada para hacerle comportarse de la manera que le es más "propia" y "natural".
Es evidente que lo que subyace -cuando menos, de modo implícito- a esta teorización de Von Kleist es el concepto de teleología: la idea de que cada ente (y, por consiguiente, también cada individuo, cada cuerpo) está naturalmente llamado a cumplir una determinada función, un cierto propósito, en la estructura más propia ("natural") de la realidad. (Teleología con base en una pretendida estructura ontológica inmanente de la realidad, o bien en una pretendida voluntad divina. A nuestros efectos, tanto da...) Función y propósito (o: función o propósito) en atención a los que habrían de ser construidos los criterios de enjuiciamiento, de valoración, de la adecuación y de la excelencia de -entre otras- las acciones: resultaría, así, tanto más excelente aquella acción (aquel movimiento corporal) que con mayor fidelidad aproximase al ente -al cuerpo- a cumplir con tal función y/o con tal propósito.
Intentemos, sin embargo, imaginar cómo habrían de operar las reflexiones de Von Kleist (que pienso que resultan valiosas por sí mismas, con independencia del contexto intelectual -hoy periclitado- en el que fueron realizadas) acerca de la relación entre excelencia, acción y mente en el caso -mucho más plausible a los ojos del pensamiento contemporáneo- de un universo carente, como es el nuestro, de sentido ni razón (ni propósito, ni objetivo...). Un universo cuya estructura última se sustenta tan sólo, hasta donde alcanzamos a ver, en las leyes de la física; y, sobre la base de las mismas, en episodios tan improbables como la formación de las estructuras cosmológicas, la aparición de los primeros monómeros biológicos y el desarrollo posterior de la vida a través de la evolución; o, en el marco de dicha evolución, el desarrollo del cerebro del homo sapiens, con su capacidad para el procesamiento de grandes cantidades de información y, por consiguiente, con la capacidad también tanto para guiar de manera mucho más abierta (vale decir: no tan predeterminadamente previsible) su conducta, como para la creación de representaciones semióticas sofisticadas acerca de la realidad. En suma: un universo de criaturas sin creador, que evoluciona, por puro azar, sin sentido ni propósito. (Por más que nosotros, los humanos, nos sintamos constantemente tentados de convertir algunas de nuestras representaciones culturales más queridas en elementos dotadores de significado a una realidad que, en sí misma, carece de él, en cualquier sentido riguroso de la expresión.)
En un universo de este índole, no puede existir, desde luego, ninguna función ni ninguna intencionalidad de naturaleza trascendental que asignen su valor a las conductas humanas. Por el contrario, tales conductas constituyen únicamente el producto de la interacción entre las motivaciones, parcialmente intencionales (pero sólo parcialmente), elaboradas por la mente que las guía (en el caso que aquí más nos interesa, ya que no se se trata de reflexionar acerca de la psicología animal, por la mente humana) y un cuerpo sometido, en todos sus movimientos y reacciones, a las leyes físicas y a las leyes biológicas (que, en último extremo, también resultan reducibles a leyes físicas).
¿Cómo enjuiciar, entonces, en este marco interpretativo (de ausencia de trascendencia), el valor de las acciones? Por supuesto, la respuesta más habitual en la historia ha sido el recurso a argumentos de autoridad a la hora de construir los criterios de valoración... lo que, en la práctica, con harta frecuencia ha equivalido a dar por buenos los criterios construidos desde el poder social (económico, militar, político, ideológico -aceptando la clasificación elaborada al respecto por Michael Mann). Pero, si rechazamos -como se debe- esta "solución" autoritaria, ¿cómo juzgar, cómo prescribir la excelencia?
En realidad, ahora mismo tan sólo me parece posible pergeñar los elementos básicos de lo que debería constituir una respuesta. Una respuesta que, desde luego, ha de partir del presupuesto -indiscutible- de que cualquier criterio de excelencia que se proponga es en todo caso, única y exclusivamente, una obra humana: una creación de la mente humana (de uno o de varios sujetos que actúen de manera colectiva); convertida luego en representación cultural y puesta a disposición de este modo del resto de los individuos de la especie que sean capaces de comprenderla (...y, eventualmente, utilizada también como instrumento de poder para intentar dominarles).
Y una respuesta que, ante todo y sobre todo, ha de tener mucho que ver con la naturaleza que adquiere la praxis -la acción- para los individuos de la especie humana: método de interacción con el mundo extramental, pero al tiempo también modo de intentar expresar (algunos de) los contenidos -intencionales y no intencionales- que son procesados en la mente humana.
Es esta combinación -casi imposible- de funciones tan diferentes la que hace que, necesariamente, para el ser humano la acción aparezca siempre como una suerte de juego improbable: como un ejercicio que, sin ser exactamente aleatorio, resulta siempre en un resultado incierto. ¿Logrará mi conducta causar aquello que pretendía? ¿Conseguirá comunicar mis pensamientos, mis emociones, mis razones,...? ¿Qué tendrá más peso, en la práctica, su potencia expresiva o su potencia causal? ¿Cómo la percibirá un observador externo e imparcial? ¿Cómo aquellos de mis congéneres con los que estoy implicado, participando dentro de la misma interacción o curso de interacciones?
En realidad, la respuesta a todas estas preguntas es siempre incierta: con pequeñas variaciones en las características de la conducta, pero también con pequeñas variaciones en el marco espacio-temporal (y, por ende, físico, social, cultural, etc.) dentro del cual la misma tiene lugar, e incluso por puro azar, la interpretación de la acción, de su sentido, de sus efectos y, en suma, de su valor, varía radicalmente. No existe, pues, en la experiencia humana de la acción y de la interacción, ningún canon de interpretación y de valoración que resulte indiscutible: cualquier interpretación y valoración resultan siempre discutibles, provisionales, circunstanciales. Efímeras, por lo tanto.
Me parece que justamente tal carácter efímero de los sentidos atribuibles a la acción es lo que determina cuál es el sentido que la excelencia (la "gracia") de dicha acción puede tener. Puesto que, si esto es así, entonces aquello que puede volver a una acción excelente, sobresaliente, es precisamente el hecho de que constituya una manifestación excelsa del ejercicio de la libertad humana: es decir, su capacidad para jugar con las posibilidades del comportamiento humano (en el doble sentido antes señalado: de interacción con la realidad extramental y de comunicación de contenidos mentales). Explorando todas las posibilidades, cuanto más inusuales y originales, mejor. Jugando, pues, con nuestra capacidad de agencia.
Así, excelencia de la acción ha de equivaler, me parece, a excelencia en el juego de la libertad. A potencialidad exploradora. A investigación de posibilidades de conducta existentes, pero aún inexploradas.
Tal es justamente el sentido de la praxis estética, entendida en su sentido propio (cuando se despoja al término de sus connotaciones ornamentales y clasistas), tal y como Theodor W. Adorno (en su Ästhetische Theorie) expuso magistralmente: jugar con -a través de- las acciones; explorar el universo mediante ellas, descubrirlo, revelarlo, manifestarlo.
Es preciso, por lo tanto, corregir a Von Kleist: en nuestro mundo, una acción excelente es aquella acción realizada por el títere que es guiado por la mente (siempre limitada) más juguetona, curiosa e inquieta. En todo caso, los resultados del juego continuarán siendo siempre inciertos. Mas en realidad apenas importa, a estos efectos (de la valoración de la excelencia de la acción, por el hecho mismo y separado de su valor), el resultado final: tan sólo la calidad del juego. Que depende, muy fundamentalmente, de cuanto de inusitado resulte y de cómo de fascinadoras sean, tanto sensorial como intelectualmente, sus jugadas.
(trad. Jorge Riechmann)
Esto es: la "gracia" ("die Grazie") se concentraría en los cuerpos sin mente -en el títere- o en la mente omnisciente, omnipresente y omnipotente, del dios. Pero, por contra, en el caso del ser vivo (y, señaladamente, Von Kleist está refiriéndose de modo paradigmático al ser humano -en el pensamiento humanista del tiempo, la cesura entre humanidad y animalidad, usual en el pensamiento clásico europeo, sigue persistentemente presente), tal gracia tendría serias dificultades para habitarle. Para manifestarse y alcanzar cotas de excelencia allí donde existe una mente normal (limitada, por consiguiente) que, por regla general, guía los movimientos, la conducta de un cuerpo.
La consciencia, por lo tanto, en la medida en la que resulta ser una manifestación (más exactamente: un elenco de manifestaciones, diversas, aunque con un "aire de familia" común) de la mente (de la mente realmente existente: es decir, de una mente con capacidad de percepción, memoria, pensamiento y motivación que son limitadas), y en tanto que tiene la propiedad de volver intencionales las conductas del cuerpo al que guía (y de convertir, así, tales conductas en -eventos interpretables como- acciones), constituiría en verdad un auténtico obstáculo a la posibilidad de que un acto alcance la excelencia.
Y ello, hay que colegir, en virtud del hecho mismo de su limitación: un cuerpo que, cual títere, se mueve y se comporta de manera completamente inconsciente, guiado "desde fuera" (es de suponer -en la mentalidad de Von Kleist- que por la omnisciente y omnipotente mente divina), operaría con plena "espontaneidad". Y, por ello, con absoluta adecuación a las circunstancias externas: a las características (tanto materiales como "morales": culturales, valorativas, propiamente éticas,...) de la realidad dentro de la que se mueve y actúa, y sobre la que actúa también, para transformarla.
En cambio, en el caso del cuerpo guiado por una mente consciente, sí, pero limitada, nada garantizaría la persistencia de tal relación de adecuación. Pues, en efecto, cabe en este caso siempre la posibilidad (una posibilidad que tanto la experiencia propia como la evidencia empírica científicamente verificada nos indican que se actualiza de modo no infrecuente) de que la información con la que opera tal mente (que procederá de la percepción o de la memoria) resulte insuficiente o errónea. De que la información relevante, aun si es correcta y bastante, sea empleada equivocadamente, en razonamientos confusos o falaces. O, en fin, de que, a pesar de su razonamiento impecable, se produzca alguna suerte de cortocircuito entre el raciocinio y la subsiguiente motivación de la acción, o entre ésta y la conducta efectivamente realizada.
Ocurriría, pues, en suma que la mente consciente operaría como una suerte de obstáculo, de interferencia (en virtud de las limitaciones, perceptivas, cognitivas, emocionales y motivacionales) que dificulta la interacción entre aquello que dota de un sentido trascendente a las acciones y la forma que adopta la realización material de las mismas. Como un ruido que vuelve la comunicación, entre trascendencia y materialidad, más improbable: que reduce las probabilidades de que el cuerpo sea capaz de incorporar efectivamente a su conducta aquella información que resulta apropiada para hacerle comportarse de la manera que le es más "propia" y "natural".
Es evidente que lo que subyace -cuando menos, de modo implícito- a esta teorización de Von Kleist es el concepto de teleología: la idea de que cada ente (y, por consiguiente, también cada individuo, cada cuerpo) está naturalmente llamado a cumplir una determinada función, un cierto propósito, en la estructura más propia ("natural") de la realidad. (Teleología con base en una pretendida estructura ontológica inmanente de la realidad, o bien en una pretendida voluntad divina. A nuestros efectos, tanto da...) Función y propósito (o: función o propósito) en atención a los que habrían de ser construidos los criterios de enjuiciamiento, de valoración, de la adecuación y de la excelencia de -entre otras- las acciones: resultaría, así, tanto más excelente aquella acción (aquel movimiento corporal) que con mayor fidelidad aproximase al ente -al cuerpo- a cumplir con tal función y/o con tal propósito.
Intentemos, sin embargo, imaginar cómo habrían de operar las reflexiones de Von Kleist (que pienso que resultan valiosas por sí mismas, con independencia del contexto intelectual -hoy periclitado- en el que fueron realizadas) acerca de la relación entre excelencia, acción y mente en el caso -mucho más plausible a los ojos del pensamiento contemporáneo- de un universo carente, como es el nuestro, de sentido ni razón (ni propósito, ni objetivo...). Un universo cuya estructura última se sustenta tan sólo, hasta donde alcanzamos a ver, en las leyes de la física; y, sobre la base de las mismas, en episodios tan improbables como la formación de las estructuras cosmológicas, la aparición de los primeros monómeros biológicos y el desarrollo posterior de la vida a través de la evolución; o, en el marco de dicha evolución, el desarrollo del cerebro del homo sapiens, con su capacidad para el procesamiento de grandes cantidades de información y, por consiguiente, con la capacidad también tanto para guiar de manera mucho más abierta (vale decir: no tan predeterminadamente previsible) su conducta, como para la creación de representaciones semióticas sofisticadas acerca de la realidad. En suma: un universo de criaturas sin creador, que evoluciona, por puro azar, sin sentido ni propósito. (Por más que nosotros, los humanos, nos sintamos constantemente tentados de convertir algunas de nuestras representaciones culturales más queridas en elementos dotadores de significado a una realidad que, en sí misma, carece de él, en cualquier sentido riguroso de la expresión.)
En un universo de este índole, no puede existir, desde luego, ninguna función ni ninguna intencionalidad de naturaleza trascendental que asignen su valor a las conductas humanas. Por el contrario, tales conductas constituyen únicamente el producto de la interacción entre las motivaciones, parcialmente intencionales (pero sólo parcialmente), elaboradas por la mente que las guía (en el caso que aquí más nos interesa, ya que no se se trata de reflexionar acerca de la psicología animal, por la mente humana) y un cuerpo sometido, en todos sus movimientos y reacciones, a las leyes físicas y a las leyes biológicas (que, en último extremo, también resultan reducibles a leyes físicas).
¿Cómo enjuiciar, entonces, en este marco interpretativo (de ausencia de trascendencia), el valor de las acciones? Por supuesto, la respuesta más habitual en la historia ha sido el recurso a argumentos de autoridad a la hora de construir los criterios de valoración... lo que, en la práctica, con harta frecuencia ha equivalido a dar por buenos los criterios construidos desde el poder social (económico, militar, político, ideológico -aceptando la clasificación elaborada al respecto por Michael Mann). Pero, si rechazamos -como se debe- esta "solución" autoritaria, ¿cómo juzgar, cómo prescribir la excelencia?
En realidad, ahora mismo tan sólo me parece posible pergeñar los elementos básicos de lo que debería constituir una respuesta. Una respuesta que, desde luego, ha de partir del presupuesto -indiscutible- de que cualquier criterio de excelencia que se proponga es en todo caso, única y exclusivamente, una obra humana: una creación de la mente humana (de uno o de varios sujetos que actúen de manera colectiva); convertida luego en representación cultural y puesta a disposición de este modo del resto de los individuos de la especie que sean capaces de comprenderla (...y, eventualmente, utilizada también como instrumento de poder para intentar dominarles).
Y una respuesta que, ante todo y sobre todo, ha de tener mucho que ver con la naturaleza que adquiere la praxis -la acción- para los individuos de la especie humana: método de interacción con el mundo extramental, pero al tiempo también modo de intentar expresar (algunos de) los contenidos -intencionales y no intencionales- que son procesados en la mente humana.
Es esta combinación -casi imposible- de funciones tan diferentes la que hace que, necesariamente, para el ser humano la acción aparezca siempre como una suerte de juego improbable: como un ejercicio que, sin ser exactamente aleatorio, resulta siempre en un resultado incierto. ¿Logrará mi conducta causar aquello que pretendía? ¿Conseguirá comunicar mis pensamientos, mis emociones, mis razones,...? ¿Qué tendrá más peso, en la práctica, su potencia expresiva o su potencia causal? ¿Cómo la percibirá un observador externo e imparcial? ¿Cómo aquellos de mis congéneres con los que estoy implicado, participando dentro de la misma interacción o curso de interacciones?
En realidad, la respuesta a todas estas preguntas es siempre incierta: con pequeñas variaciones en las características de la conducta, pero también con pequeñas variaciones en el marco espacio-temporal (y, por ende, físico, social, cultural, etc.) dentro del cual la misma tiene lugar, e incluso por puro azar, la interpretación de la acción, de su sentido, de sus efectos y, en suma, de su valor, varía radicalmente. No existe, pues, en la experiencia humana de la acción y de la interacción, ningún canon de interpretación y de valoración que resulte indiscutible: cualquier interpretación y valoración resultan siempre discutibles, provisionales, circunstanciales. Efímeras, por lo tanto.
Me parece que justamente tal carácter efímero de los sentidos atribuibles a la acción es lo que determina cuál es el sentido que la excelencia (la "gracia") de dicha acción puede tener. Puesto que, si esto es así, entonces aquello que puede volver a una acción excelente, sobresaliente, es precisamente el hecho de que constituya una manifestación excelsa del ejercicio de la libertad humana: es decir, su capacidad para jugar con las posibilidades del comportamiento humano (en el doble sentido antes señalado: de interacción con la realidad extramental y de comunicación de contenidos mentales). Explorando todas las posibilidades, cuanto más inusuales y originales, mejor. Jugando, pues, con nuestra capacidad de agencia.
Así, excelencia de la acción ha de equivaler, me parece, a excelencia en el juego de la libertad. A potencialidad exploradora. A investigación de posibilidades de conducta existentes, pero aún inexploradas.
Tal es justamente el sentido de la praxis estética, entendida en su sentido propio (cuando se despoja al término de sus connotaciones ornamentales y clasistas), tal y como Theodor W. Adorno (en su Ästhetische Theorie) expuso magistralmente: jugar con -a través de- las acciones; explorar el universo mediante ellas, descubrirlo, revelarlo, manifestarlo.
Es preciso, por lo tanto, corregir a Von Kleist: en nuestro mundo, una acción excelente es aquella acción realizada por el títere que es guiado por la mente (siempre limitada) más juguetona, curiosa e inquieta. En todo caso, los resultados del juego continuarán siendo siempre inciertos. Mas en realidad apenas importa, a estos efectos (de la valoración de la excelencia de la acción, por el hecho mismo y separado de su valor), el resultado final: tan sólo la calidad del juego. Que depende, muy fundamentalmente, de cuanto de inusitado resulte y de cómo de fascinadoras sean, tanto sensorial como intelectualmente, sus jugadas.