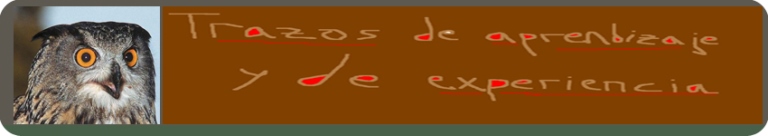(Algunas reflexiones tras escuchar la ópera, tras leer atentamente su libreto, tras verla representada.)
Una persona es (un individuo -un cuerpo, con su mente que lo identifica como) aquello (en lo) que (se) encarna: Arnold Schönberg es un ciudadano del Imperio (primero, luego un ciudadano austriaco), un miembro de la comunidad evangélica (luterana); Arnold Schönberg es, ahora ya, un judío (¿alemán?). Ha sido identificado como tal: es identificado, se identifica.
(Carta de Arnold Schönberg a Alban Berg, 9/8/1930: "Aber der meine, mein Hauptgedanke sowohl, als die vielen, vielen faktisch und sinnbildlich dargestellten nebengedanken, all das so an meine Person gebunden (...)" -"Pero con ello quiero decir que tanto mi idea principal (scil. de Moses und Aron) como las muchas, muchas ideas auxiliares presentadas de manera fáctica o simbólica, todas ellas están unidas a mi persona (...)".)
Pero, ¿qué es ser judío? ¿Estar (sentirse, identificarse como) adherido a la ley? ¿A la "ley mosaica", a la ley entregada por Yahweh a su pueblo, a través de Moshe?
¿Y cuál es esa ley, quién la determina?
Yahweh es omnipotente y, necesariamente, fuente de toda ley, de toda moral. Yahweh es personal, interviene en los asuntos mundanos. Es irascible, inflexible.
Pero Yahweh es también irrepresentable. Su pensamiento y su voluntad son transmitidos a su pueblo por los profetas. De entre ellos, Moshe es el más grande: el comunicador de la ley.
Mas, ¿cómo, en verdad, podría un ser humano, aun el más grande, comunicar a otros seres humanos (por definición, todavía mucho más limitados en sus alcances: en su piedad, en su disposición para aceptar la voluntad de Yahweh) aquello que procede del pensamiento y de la voluntad divina? ¿Cómo lo transmitirá en términos humanos? (¿Cómo Arnold Schönberg -ciudadano asimilado del Imperio- podrá adherirse a la ley, convertirse en un "verdadero" judío?)
La ley demanda, pues, necesariamente, mediaciones. Porque, para convertirse en ley, lo inefable (el pensamiento y voluntades divinos) han de ser expresados. Y expresar algo significa convertirlo. Necesariamente: en otra cosa. En otra cosa que, sin embargo, preserve "algo" (¿todo?) lo que se hallaba en la mente divina: por mera reminiscencia, acaso, o tal vez por algo más; porque, en algún sentido (difícil, a su vez, de determinar), siga en realidad siendo aún -la expresión- aquello otro e inefable. (Pero, ¿cómo algo podría ser otra cosa? ¿Traducción, representación, recuerdo,...? Sabemos que ninguno de estos procedimientos -hondamente humanos- resultan, en el fondo, fiables, que siempre hay, entre el contenido original y su copia, pérdida sustancial, deterioro...)
Lo inevitable de las mediaciones (entre la ley y sus destinatarios) suscita, pues, de modo ineluctable, la cuestión de la traducción: la salvación y la justicia (las ideas -las ideas divinas- de salvación y de justicia) han de ser convertidas en palabras. ¿Cómo no traicionarse, en el camino, cómo soportar la inevitable degradación de sentido, entre el plano de lo inefable y sus representaciones? Difícil decirlo...
Pero es que, más allá todavía, ocurre que las palabras son apenas un hálito: un soplo suave y apacible del aire (como sugiere amablemente el Diccionario de la Lengua Española). Algo, pues, extremadamente lábil, apenas aprehensible, rara vez duradero. Nada nos parecería (si no fuésemos una civilización tan obsesivamente logocéntrica) menos prometedor como fundamento constitutivo de nuestro universo social que las palabras dichas, en un momento y en un lugar dados por un determinado individuo y eventualmente escuchadas por algunos otros. (Y ello, aun si nos esforzamos en documentarlas por escrito, en dotarlas -de un modo abiertamente artificioso- de perennidad y de solemnidad.) Pues, en efecto, ¿cómo asegurar la fiabilidad de lo que creemos escuchar? Peor aún: ¿quién nos garantiza que las palabras proferidas y escuchadas son en realidad algo más que mero flatus vocis, que (por continuar, en paralelo, con la natural preocupación, tan cara a los pensadores medievales -Anselmus Cantuariensis: Epistola de incarnatione verbi-, por la realidad de aquello -entonces, tratándose del plano ontológico, la cuestión era la de los universales, ahora, en cambio, tratándose del plano ético- que había de -entonces, en el plano ontológico, ordenar, pero en nuestro caso- regular la realidad) representan también fielmente, sí, pero, sobre todo, realmente, el pensamiento divino?
¿Cómo puede ser que a la palabra le sea reconocida tal autoridad? ¿Que se pretenda construir la regulación de lo social, de lo humano, sobre base tan endeble? ¿Quién será capaz de aceptar el desafío, de manifestar tal grado de fe? (¿Cómo, entonces, Arnold Schönberg será capaz de distinguir aquella ley cuya aceptación le convierte en un "auténtico" judío?)
Pues parece que lo humano evoca, casi necesariamente, lo sensible: la construcción de símbolos que tengan por base lo corporal y lo material. Porque únicamente lo que es material, y también (en alguna medida, siquiera por emanación o proximidad) corporal, alcanza a nuestros mecanismos de comunicación con el universo extramental: nuestros sentidos. Logra, así, conmovernos (y movernos): a través de la movilización de nuestras pasiones.
Pero, entonces, ¿cómo será posible que la ley, manifestación -representación- del pensamiento y de la voluntad divina- pueda ser ahormada en formas sensibles, capaces de afectar y alterar nuestra sensibilidad humana?
¿Resulta acaso imaginable tal formalización sensible de los contenidos trascendentes? ¿O es ya siempre dicha formalización una auténtica traición? ¿Pero es que, verdaderamente, hay alternativa? ¿Y cuál es la peor de las alternativas: la traición o la imposibilidad?
"O Wort, du Wort, das mir fehlt!" ("¡Oh, palabra, sí, tú, palabra, que me fallas!"), canta Moshe, desesperado, impotente, al finalizar el segundo acto de la ópera. Y es que lo que acaba de comprobar es que su pueblo, y aun Aaron, su hermano, quien se suponía que había de actuar como portavoz de Moshe (y, en última instancia, como brazo de la voluntad divina), se han sentido incapaces de responder "como se debe" (como se supone que se debe) al reto sobrehumano de reconocer la suprema autoridad a una ley inefable que emana de una voluntad irrepresentable. Los hebreos necesitan algo más fácilmente aprehensible: algo que dote de sentido a sus existencias; que parezca poseer afinidades evidentes (sensibles) con sus existencias (con su cultura y con sus mentalidades).
Y Aaron, en este contexto atribulado (un pueblo a la búsqueda de "su" ley, que apenas se le manifiesta), se convierte en el adalid de un pacto, de un tránsito intermedio: de un gobierno de la ley, a través, sin embargo, de formas sensibles. Lo esotérico como fundamento último (¿místico?) de la autoridad de un gobierno que sea, no obstante, percibido, por el pueblo, como exotérico. Una ley humana que se fundamente (que lo pretenda) en la ley otorgada por la divinidad. Que asegure, al tiempo, los fines trascendentes que la voluntad divina persigue, pero también la comprensibilidad y la factibilidad de las regulaciones de la conducta humana.
La ley (divina), pues, y sus interpretaciones (humanas). ¿Quién asegurará, firmemente, la correspondencia? Pero, ¿qué otra alternativa existe, en realidad, a tamaña imperfección? ¿Qué hacer, si no, dado que -pese a que constituiría la única solución, ello es evidente- la ley divina no ha sido implantada en nuestros corazones?
Utopía de la justicia y realidad del Derecho y de la política (humanas). Una narración de imposibilidades (irrecusables) y de improbabilidades (plausibles).
Hacía falta, para formalizar y, así, representar de manera adecuada el tema abordado esta tragedia (tan auténticamente humana, con independencia de que se dé o no por verosímil la existencia de una trascendencia personalizada en la divinidad), una música igual de libre en su estructura formal: la de la serie dodecafónica, en la que no existen notas dominantes, todas las pertenecientes a la escala cromática aparecen como disponibles, ni obligaciones de respetar algún punto de la escala para el inicio, ni orden preciso de las notas en la serie,... Justamente, porque de lo que se trata es de representar cualquier forma musical imaginable. Aceptando, inevitablemente, el abismo que ello abre: en la música (en nuestro sentido estético -culturalmente condicionado- acerca de la música "correcta") como, en general, sucede en todo caso en nuestro universo social.
Carente de certidumbres y de solidez, por más que intentemos cerrar los ojos ante el hecho y revestirnos de ilusiones para sobrellevarlo.
Pero, ¿qué es ser judío? ¿Estar (sentirse, identificarse como) adherido a la ley? ¿A la "ley mosaica", a la ley entregada por Yahweh a su pueblo, a través de Moshe?
¿Y cuál es esa ley, quién la determina?
Yahweh es omnipotente y, necesariamente, fuente de toda ley, de toda moral. Yahweh es personal, interviene en los asuntos mundanos. Es irascible, inflexible.
Pero Yahweh es también irrepresentable. Su pensamiento y su voluntad son transmitidos a su pueblo por los profetas. De entre ellos, Moshe es el más grande: el comunicador de la ley.
Mas, ¿cómo, en verdad, podría un ser humano, aun el más grande, comunicar a otros seres humanos (por definición, todavía mucho más limitados en sus alcances: en su piedad, en su disposición para aceptar la voluntad de Yahweh) aquello que procede del pensamiento y de la voluntad divina? ¿Cómo lo transmitirá en términos humanos? (¿Cómo Arnold Schönberg -ciudadano asimilado del Imperio- podrá adherirse a la ley, convertirse en un "verdadero" judío?)
La ley demanda, pues, necesariamente, mediaciones. Porque, para convertirse en ley, lo inefable (el pensamiento y voluntades divinos) han de ser expresados. Y expresar algo significa convertirlo. Necesariamente: en otra cosa. En otra cosa que, sin embargo, preserve "algo" (¿todo?) lo que se hallaba en la mente divina: por mera reminiscencia, acaso, o tal vez por algo más; porque, en algún sentido (difícil, a su vez, de determinar), siga en realidad siendo aún -la expresión- aquello otro e inefable. (Pero, ¿cómo algo podría ser otra cosa? ¿Traducción, representación, recuerdo,...? Sabemos que ninguno de estos procedimientos -hondamente humanos- resultan, en el fondo, fiables, que siempre hay, entre el contenido original y su copia, pérdida sustancial, deterioro...)
Lo inevitable de las mediaciones (entre la ley y sus destinatarios) suscita, pues, de modo ineluctable, la cuestión de la traducción: la salvación y la justicia (las ideas -las ideas divinas- de salvación y de justicia) han de ser convertidas en palabras. ¿Cómo no traicionarse, en el camino, cómo soportar la inevitable degradación de sentido, entre el plano de lo inefable y sus representaciones? Difícil decirlo...
Pero es que, más allá todavía, ocurre que las palabras son apenas un hálito: un soplo suave y apacible del aire (como sugiere amablemente el Diccionario de la Lengua Española). Algo, pues, extremadamente lábil, apenas aprehensible, rara vez duradero. Nada nos parecería (si no fuésemos una civilización tan obsesivamente logocéntrica) menos prometedor como fundamento constitutivo de nuestro universo social que las palabras dichas, en un momento y en un lugar dados por un determinado individuo y eventualmente escuchadas por algunos otros. (Y ello, aun si nos esforzamos en documentarlas por escrito, en dotarlas -de un modo abiertamente artificioso- de perennidad y de solemnidad.) Pues, en efecto, ¿cómo asegurar la fiabilidad de lo que creemos escuchar? Peor aún: ¿quién nos garantiza que las palabras proferidas y escuchadas son en realidad algo más que mero flatus vocis, que (por continuar, en paralelo, con la natural preocupación, tan cara a los pensadores medievales -Anselmus Cantuariensis: Epistola de incarnatione verbi-, por la realidad de aquello -entonces, tratándose del plano ontológico, la cuestión era la de los universales, ahora, en cambio, tratándose del plano ético- que había de -entonces, en el plano ontológico, ordenar, pero en nuestro caso- regular la realidad) representan también fielmente, sí, pero, sobre todo, realmente, el pensamiento divino?
¿Cómo puede ser que a la palabra le sea reconocida tal autoridad? ¿Que se pretenda construir la regulación de lo social, de lo humano, sobre base tan endeble? ¿Quién será capaz de aceptar el desafío, de manifestar tal grado de fe? (¿Cómo, entonces, Arnold Schönberg será capaz de distinguir aquella ley cuya aceptación le convierte en un "auténtico" judío?)
Pues parece que lo humano evoca, casi necesariamente, lo sensible: la construcción de símbolos que tengan por base lo corporal y lo material. Porque únicamente lo que es material, y también (en alguna medida, siquiera por emanación o proximidad) corporal, alcanza a nuestros mecanismos de comunicación con el universo extramental: nuestros sentidos. Logra, así, conmovernos (y movernos): a través de la movilización de nuestras pasiones.
Pero, entonces, ¿cómo será posible que la ley, manifestación -representación- del pensamiento y de la voluntad divina- pueda ser ahormada en formas sensibles, capaces de afectar y alterar nuestra sensibilidad humana?
¿Resulta acaso imaginable tal formalización sensible de los contenidos trascendentes? ¿O es ya siempre dicha formalización una auténtica traición? ¿Pero es que, verdaderamente, hay alternativa? ¿Y cuál es la peor de las alternativas: la traición o la imposibilidad?
"O Wort, du Wort, das mir fehlt!" ("¡Oh, palabra, sí, tú, palabra, que me fallas!"), canta Moshe, desesperado, impotente, al finalizar el segundo acto de la ópera. Y es que lo que acaba de comprobar es que su pueblo, y aun Aaron, su hermano, quien se suponía que había de actuar como portavoz de Moshe (y, en última instancia, como brazo de la voluntad divina), se han sentido incapaces de responder "como se debe" (como se supone que se debe) al reto sobrehumano de reconocer la suprema autoridad a una ley inefable que emana de una voluntad irrepresentable. Los hebreos necesitan algo más fácilmente aprehensible: algo que dote de sentido a sus existencias; que parezca poseer afinidades evidentes (sensibles) con sus existencias (con su cultura y con sus mentalidades).
Y Aaron, en este contexto atribulado (un pueblo a la búsqueda de "su" ley, que apenas se le manifiesta), se convierte en el adalid de un pacto, de un tránsito intermedio: de un gobierno de la ley, a través, sin embargo, de formas sensibles. Lo esotérico como fundamento último (¿místico?) de la autoridad de un gobierno que sea, no obstante, percibido, por el pueblo, como exotérico. Una ley humana que se fundamente (que lo pretenda) en la ley otorgada por la divinidad. Que asegure, al tiempo, los fines trascendentes que la voluntad divina persigue, pero también la comprensibilidad y la factibilidad de las regulaciones de la conducta humana.
La ley (divina), pues, y sus interpretaciones (humanas). ¿Quién asegurará, firmemente, la correspondencia? Pero, ¿qué otra alternativa existe, en realidad, a tamaña imperfección? ¿Qué hacer, si no, dado que -pese a que constituiría la única solución, ello es evidente- la ley divina no ha sido implantada en nuestros corazones?
Utopía de la justicia y realidad del Derecho y de la política (humanas). Una narración de imposibilidades (irrecusables) y de improbabilidades (plausibles).
Hacía falta, para formalizar y, así, representar de manera adecuada el tema abordado esta tragedia (tan auténticamente humana, con independencia de que se dé o no por verosímil la existencia de una trascendencia personalizada en la divinidad), una música igual de libre en su estructura formal: la de la serie dodecafónica, en la que no existen notas dominantes, todas las pertenecientes a la escala cromática aparecen como disponibles, ni obligaciones de respetar algún punto de la escala para el inicio, ni orden preciso de las notas en la serie,... Justamente, porque de lo que se trata es de representar cualquier forma musical imaginable. Aceptando, inevitablemente, el abismo que ello abre: en la música (en nuestro sentido estético -culturalmente condicionado- acerca de la música "correcta") como, en general, sucede en todo caso en nuestro universo social.
Carente de certidumbres y de solidez, por más que intentemos cerrar los ojos ante el hecho y revestirnos de ilusiones para sobrellevarlo.